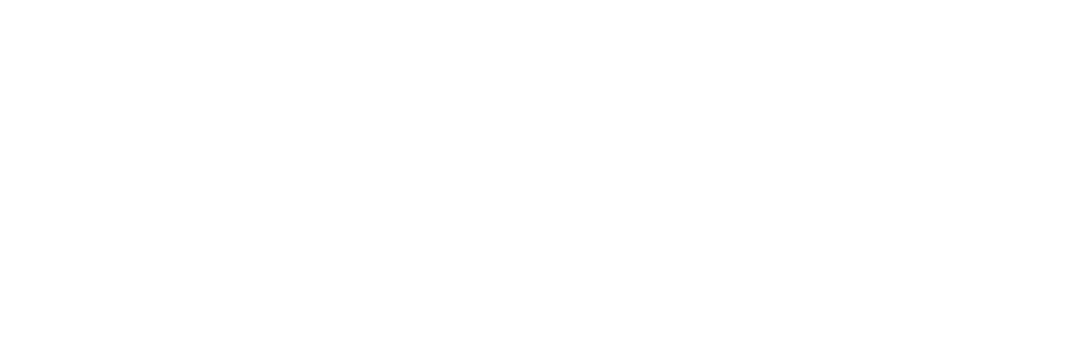Los científicos cultivan mini cerebros humanos para alimentar computadoras
Puede sonar como algo sacado directamente de una novela de ciencia ficción, pero un grupo selecto de investigadores alrededor del mundo está logrando avances concretos en el desarrollo de computadoras construidas a partir de células vivas. Este campo emergente, conocido como biocomputación, combina elementos de la biología y la informática de una manera que desafía nuestras nociones tradicionales de la tecnología. Imagina servidores que no solo procesan datos, sino que lo hacen de forma orgánica, imitando los procesos neuronales del cerebro humano, lo que podría revolucionar la eficiencia energética y la capacidad de aprendizaje de las máquinas.
Entre los líderes en esta vanguardia se encuentra un equipo de científicos en Suiza, específicamente en el laboratorio FinalSpark, al que tuve la oportunidad de visitar personalmente. Su ambicioso objetivo es transformar la computación actual mediante la creación de centros de datos poblados por “servidores vivos”. Estos sistemas no solo replicarían aspectos clave de cómo la inteligencia artificial (IA) aprende y se adapta, sino que también consumirían una fracción minúscula de la energía requerida por los centros de datos convencionales, que hoy en día representan un porcentaje significativo del consumo eléctrico global, equivalente al de países enteros como los Países Bajos.
Esta visión futurista es impulsada por la doctora Fred Jordan, cofundadora de FinalSpark, una investigadora con un doctorado en neurociencia que ha dedicado años a fusionar la biología con la computación. En el laboratorio, ubicado en un entorno moderno y estéril en las afueras de Zúrich, el equipo trabaja meticulosamente para superar los límites de la tecnología actual. Todos estamos familiarizados con el hardware —los componentes físicos como procesadores y memorias— y el software —los programas que los hacen funcionar— en las computadoras que usamos diariamente. Sin embargo, el término que emplea la doctora Jordan y sus colegas para describir sus creaciones es “wetware”, una palabra que evoca la humedad y la vitalidad de los tejidos biológicos, en contraste con la rigidez del silicio. Este concepto, acuñado en los años 80 en círculos de cibernética, resalta cómo estos sistemas operan en un medio acuoso, similar al interior de nuestro cuerpo.
En esencia, el wetware implica el cultivo de neuronas vivas que se organizan en clusters denominados organoides —pequeños órganos en miniatura—. Estos organoides se conectan luego a interfaces de electrodos, permitiendo que funcionen como unidades computacionales básicas. El proceso no es solo técnico, sino que plantea preguntas profundas sobre la frontera entre lo vivo y lo artificial, recordando debates filosóficos desde Descartes hasta las discusiones éticas actuales en bioética.
La doctora Jordan es la primera en admitir que la biocomputación puede parecer inquietante o incluso perturbadora para el público general. “En la ciencia ficción, desde obras como ‘Neuromante’ de William Gibson hasta películas como ‘Ex Machina’, la gente ha coqueteado con estas ideas durante décadas”, comentó durante mi visita. “Pero cuando explicas que estás tratando una neurona como una máquina diminuta, capaz de procesar señales eléctricas de manera autónoma, eso altera nuestra percepción del cerebro humano. Nos obliga a reflexionar sobre la conciencia, la identidad y si estamos reduciendo la vida a un mero mecanismo computacional”. Este aspecto filosófico es crucial, ya que el avance no solo es técnico, sino que invita a un diálogo más amplio sobre la ética de manipular tejidos humanos en contextos no médicos.
El proceso detallado de creación de organoides
El viaje hacia estos mini cerebros comienza con células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), derivadas de células de la piel humana común. FinalSpark adquiere estas células de una clínica especializada en Japón, un país líder en investigación de células madre gracias a pioneros como Shinya Yamanaka, quien ganó el Nobel de Medicina en 2012 por este método. Los donantes permanecen completamente anónimos, protegiendo su privacidad bajo estrictas regulaciones éticas como las establecidas por la Declaración de Helsinki. Sorprendentemente, el laboratorio recibe numerosas ofertas voluntarias de personas interesadas en contribuir a la ciencia. “Tenemos un flujo constante de personas que se acercan, motivadas por el potencial de estos avances”, explicó Jordan. “Sin embargo, mantenemos un rigor absoluto: solo utilizamos células de proveedores certificados, ya que la pureza y viabilidad celular son fundamentales para el éxito de los experimentos. Cualquier impureza podría comprometer la formación de redes neuronales estables”.
Una vez en el laboratorio, el proceso de cultivo es un ballet de precisión biológica supervisado por expertos como la doctora Flora Brozzi, bióloga celular con experiencia en cultivo de tejidos. Me mostró un plato de Petri con varias esferas blancas y translúcidas, cada una del tamaño de una lenteja. Estas esferas son organoides cerebrales, estructuras tridimensionales cultivadas a partir de células madre que se diferencian espontáneamente en neuronas, astrocitos y otras células gliales —los componentes esenciales del tejido nervioso—. El cultivo se realiza en un medio nutritivo rico en factores de crecimiento, como el FGF-2 y el EGF, en incubadoras que mantienen una temperatura de 37°C y un ambiente controlado de CO2 para simular el útero humano.
Aunque estos organoides son mucho menos complejos que un cerebro humano —que contiene alrededor de 86 mil millones de neuronas interconectadas—, replican los bloques fundamentales: sinapsis funcionales donde las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y químicos. El desarrollo completo puede tomar de dos a seis meses, involucrando etapas como la proliferación celular, la diferenciación y la maduración de redes neuronales. Durante este tiempo, los científicos monitorean el crecimiento con microscopios de fluorescencia y pruebas de viabilidad, asegurándose de que las células formen conexiones espontáneas similares a las de un feto en las primeras semanas de gestación.
Una vez maduros, los organoides se integran a un sistema de electrodos de alta precisión, como arrays de microelectrodos multicanal (MEAs), que permiten la interfaz hombre-máquina —o en este caso, cerebro-máquina—. Este setup, inspirado en tecnologías usadas en implantes neurales como los de Neuralink, transforma las señales biológicas en datos digitales.
Interfaz y pruebas iniciales: del teclado a la actividad neuronal
La interfaz es el corazón del experimento. Al conectar los organoides, se crea un bucle cerrado: un teclado simple envía comandos que se convierten en pulsos eléctricos a través de los electrodos, estimulando las neuronas. Si la respuesta es exitosa —lo que no siempre ocurre, ya que las células pueden fatigarse o no sincronizarse—, se observa una cascada de actividad en un monitor conectado. El gráfico resultante, que se asemeja a un electroencefalograma (EEG) clínico usado para diagnosticar epilepsia o monitorear el sueño, muestra picos y valles que representan disparos neuronales sincronizados.
Durante mi demostración, presioné la tecla varias veces en rápida sucesión, enviando ráfagas de estimulación. Inicialmente, el gráfico mostró respuestas consistentes: pequeños saltos que indicaban que las neuronas estaban “escuchando” y reaccionando. Pero de repente, las respuestas cesaron, seguidas de un estallido intenso y breve de actividad, como un último suspiro. “Hay mucho que aún no comprendemos sobre el comportamiento de estos organoides”, admitió Jordan. “Podría ser fatiga neuronal, una respuesta de estrés o incluso un mecanismo de adaptación similar al que vemos en tejidos vivos. En experimentos previos, hemos notado que exposiciones repetidas pueden inducir plasticidad sináptica, donde las conexiones se fortalecen o debilitan, un principio clave del aprendizaje”.
Estas pruebas iniciales son fundamentales para calibrar el sistema, pero el verdadero potencial radica en escalarlas hacia tareas más complejas, como el reconocimiento de patrones.
Hacia el aprendizaje: imitando la IA con biología
Las estimulaciones eléctricas representan solo el comienzo; el equipo de FinalSpark aspira a inducir aprendizaje genuino en estos sistemas biológicos. “En la IA convencional, el proceso es predecible: proporcionas una entrada y esperas una salida optimizada mediante algoritmos como el backpropagation en redes neuronales”, detalló Jordan. “Por ejemplo, en un modelo de visión por computadora, introduces una imagen de un gato y el sistema, entrenado con miles de ejemplos, clasifica si es un felino o no, ajustando pesos sinápticos virtuales. En el wetware, queremos replicar esto de forma orgánica: las neuronas aprenderían mediante refuerzo, fortaleciendo conexiones que producen resultados ‘exitosos’ basados en retroalimentación eléctrica”.
Este enfoque podría superar limitaciones de la IA actual, como el alto consumo energético —los grandes modelos de lenguaje como GPT-4 requieren gigavatios para entrenamiento—. Los organoides, en cambio, operan con la eficiencia metabólica del cerebro humano, que consume solo el 20% de la energía corporal pese a su complejidad. Investigaciones paralelas, como las del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, sugieren que estos sistemas podrían resolver problemas de optimización en tiempo real con menor huella de carbono.
Desafíos en la sostenibilidad: manteniendo viva la wetware
Mantener una computadora tradicional es sencillo: solo se necesita una fuente de energía estable. Pero con biocomputadoras, la “vida” es literal y frágil. “El mayor obstáculo es la vascularización”, explica el profesor Simon Schultz, director del Centro de Neurotecnología en el Imperial College de Londres, una institución puntera en interfaces cerebro-computadora. “El cerebro humano depende de una red densa de vasos sanguíneos que entregan oxígeno y nutrientes a cada neurona, removiendo desechos en un flujo continuo. Nuestros organoides carecen de esto; dependen de difusión pasiva, lo que limita su tamaño a unos pocos milímetros y su supervivencia a meses”.
En FinalSpark, han extendido la vida útil de los organoides a hasta cuatro meses mediante optimizaciones como medios de cultivo perfundidos y scaffolds biodegradables, inspirados en avances en ingeniería de tejidos de la Universidad de Harvard. Sin embargo, la muerte inevitable trae observaciones escalofriantes: en muchos casos, se produce un “estallido final” de actividad hiperactiva, análogo a las oleadas neuronales reportadas en estudios de muerte clínica humana, como los del Centro Médico de la Universidad de Yale. “Hemos documentado alrededor de 1.000 a 2.000 eventos de este tipo en cinco años”, reveló Jordan. “En los últimos segundos, hay un pico dramático, posiblemente un intento de homeostasis o un colapso sincronizado. Es emotivo, pero necesario: cada muerte nos enseña sobre resiliencia celular, permitiendo iteraciones más robustas”.
Schultz enfatiza la perspectiva pragmática: “Estos organoides son herramientas, no entidades conscientes; fabricados de un sustrato biológico diferente al silicio, pero con el mismo propósito computacional. La ética radica en su uso responsable, no en antropomorfizarlos”.
Avances globales y aplicaciones prácticas
FinalSpark no está solo en este terreno. En 2022, Cortical Labs en Australia demostró que organoides neuronales podían aprender a jugar Pong, un juego arcade de 1972, mediante refuerzo: las neuronas “aprendían” a mover una paleta virtual respondiendo a estímulos, publicando resultados en Neuron que validan el potencial de aprendizaje no supervisado.
En EE.UU., el equipo de la doctora Lena Smirnova en la Universidad Johns Hopkins utiliza organoides para modelar enfermedades neurológicas. Derivados de iPSCs de pacientes, estos “mini cerebros” simulan patologías como el Alzheimer —donde se acumulan placas amiloideas— o el autismo, permitiendo pruebas de fármacos in vitro. Esto reduce drásticamente el uso de animales, alineándose con la directiva 2010/63/UE de la Unión Europea y principios de las 3R (reemplazo, reducción, refinamiento). Smirnova, con publicaciones en Cell Stem Cell, sostiene: “El wetware complementará la IA de silicio, acelerando descubrimientos en neurofarmacología mientras minimiza daños éticos”.
Otros esfuerzos incluyen el trabajo de la Universidad de Tufts en biocomputación híbrida, integrando organoides con chips neuromórficos como los de Intel’s Loihi, que imitan spikes neuronales para eficiencia.
Schultz prevé nichos específicos: “No desplazarán al silicio en procesamiento masivo, pero brillarán en tareas adaptativas, como robótica autónoma o simulación cerebral para IA explicable”.
A medida que estos avances se acercan a la realidad —con financiamiento de entidades como la Unión Europea bajo Horizon Europe—, Jordan permanece cautivada por sus raíces ficticias. “Soy una fanática empedernida de la ciencia ficción, desde Asimov hasta ‘Blade Runner'”, confiesa. “Siempre lamentaba que mi vida no emulara esos mundos. Ahora, en este laboratorio, no solo vivo en el libro: lo estoy coescribiendo, página a página, con cada neurona que cultivamos”.
Este campo, respaldado por colaboraciones internacionales y rigurosas revisiones pares en journals como Science, promete una era de computación sostenible y bioinspirada, aunque debe navegar desafíos éticos como el consentimiento informado y la equidad en acceso, temas centrales en foros como la Cumbre Mundial de Bioética de la UNESCO.
La información se recopila de la BBC y del Business Standard.